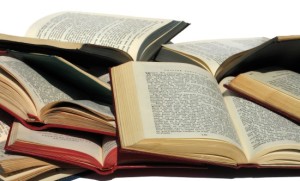 No es un secreto que tengo una relación amorosa con los libros. Sería muy fácil decirle que esta relación ha existido desde siempre. No lo haré porque no es verdad. Como la mayoría, empecé a leer en serio mucho después de haber aprendido a hacerlo en la escuela. Como también todos, empecé con este vicio cuando me atreví a leer mi primer libro por puro gusto. La lectura, me es necesario precisarlo, es como las mujeres: uno cree que las corteja cuando en verdad son ellas las que deciden si quieren ser cortejadas o no. Después de conquistada la primera lectura me fue fácil encontrar otras. Me gustaban las historias policíacas, la ciencia ficción, la parapsicología y los ovnis (si leyó bien, muy poca literatura y mucha patafísica). Después frecuenté los triángulos amorosos, las intrigas políticas y las conjuras universales. Ya con mayor uso de razón, me arrimé a las vanguardias y traté de sacarle sentido al sinsentido filosófico. Ahora me preocupo menos por la dialéctica entre fondo y forma y me interesan más sus interrelaciones, amasiatos e incuestionables coincidencias.
No es un secreto que tengo una relación amorosa con los libros. Sería muy fácil decirle que esta relación ha existido desde siempre. No lo haré porque no es verdad. Como la mayoría, empecé a leer en serio mucho después de haber aprendido a hacerlo en la escuela. Como también todos, empecé con este vicio cuando me atreví a leer mi primer libro por puro gusto. La lectura, me es necesario precisarlo, es como las mujeres: uno cree que las corteja cuando en verdad son ellas las que deciden si quieren ser cortejadas o no. Después de conquistada la primera lectura me fue fácil encontrar otras. Me gustaban las historias policíacas, la ciencia ficción, la parapsicología y los ovnis (si leyó bien, muy poca literatura y mucha patafísica). Después frecuenté los triángulos amorosos, las intrigas políticas y las conjuras universales. Ya con mayor uso de razón, me arrimé a las vanguardias y traté de sacarle sentido al sinsentido filosófico. Ahora me preocupo menos por la dialéctica entre fondo y forma y me interesan más sus interrelaciones, amasiatos e incuestionables coincidencias.
Desde siempre me he preocupado por tener al menos un libro a la mano. Para mí, se hace ahora más que evidente, la lectura es un acto vital y estoy seguro que ella representa lo mejor de la naturaleza humana. Debo hacer sólo una precisión adicional. Siempre he sido un lector hedónico, aunque ahora soy más tolerante con los libros que no me cuadran. Al principio, los libros que no me gustaban los abandonaba o los regalaba. Hoy en día los conservo para una mejor ocasión. Tal vez dejándolos macerar por un tiempo hallen mejores ojos que les hagan justicia. Usted pensará con justa razón que con tan subjetiva y elusiva regla es fácil que mis lecturas caigan en la monotonía. Déjeme decirle que no ha sido así. Al contrario. Este sistema me ha permitido leer con gozo una gran variedad de libros.
Me encuentro ahora con que este no tan secreto vicio que me aqueja al parecer es un atavismo. Ya me he quejado con usted varias veces sobre la declinación general en los hábitos de lectura. Sabemos que los medios electrónicos han desterrado los libros de nuestras casas y de nuestras escuelas. En algunos casos, su única función es la decorativa: la Enciclopedia Británica, opinan muchos, viste muy bien los cuartos de estudio. Antes de que esta hecatombe cultural ocurriera, los libros eran el centro de la vida de muchas personas. Se leía mucho por simple entretenimiento, sí, pero al leer se ejercitaba la inteligencia y se incitaba a la imaginación. No sólo eso. El libro fomentaba grupos de lectura y tertulias animadas, e invitaba a familiares y amigos a representar sus propias obras de teatro. Dicen los historiadores, para azoro de todos nosotros, que en vez de campeonatos de popularidad, como el infame Big Brother, había torneos de poesía. El mundo no era mejor, ciertamente, mas esto derivó en los avances científicos y tecnológicos que hoy disfrutamos. Si no me cree, vaya a preguntarle a Julio Verne, a ver qué le cuenta.
Leer es una experiencia que muchas veces podemos equiparar con un deporte extremo. La lectura nos permite experimentar un montón de cosas. Sería una tragedia para usted si no se ha dado el gusto de pelear al lado de D’Artagnan, sufrir la pérdida del padre y la traición de la madre con Hamlet, ver París con los ojos de La Maga, viajar con Phileas Fogg, imaginar ser un gallardo caballero junto con Alonso Quijano o resolver los casos más difíciles con la iluminadora ayuda de monsieur Dupin.
Es tan divertido todo esto que, cuando tengo que hacerle un regalo a un familiar o a un amigo, lo primero que se me ocurre es darle un libro. Obsequiar un libro significa para mí regalar el universo. Infortunadamente me he dado cuenta también que no todo el mundo lo ve de esta manera.
Hace poco más de 20 años decidí regalarle a un buen amigo, al que llamaré SS, un buen libro para su cumpleaños. Busqué uno que le interesara, que lo atrajera al mismo mundo en donde yo llevaba años capturado, un libro que incendiara nuestras conversaciones inyectándoles ingenio y novedad. Creo que es necesario aclarar que el buen SS no leía. Decía que lo único que le gustaba leer era el Fantomas (pero no el de Cortázar, sino el Fantomas así nada más). En aquellos días nos frecuentábamos a menudo y cuando lo hacíamos arreglábamos el mundo y descifrábamos el universo. A los dos nos gustaba discutir sobre política, como todos los párvulos: a veces él tomaba por la izquierda y yo me iba orondo por la derecha para luego ambos cambiar súbitamente de ideología; lográbamos así que nuestras discusiones crecieran con total libertad por los senderos de la incoherencia más absoluta. Creí entonces que debía regalarle La guerra de Galio, ese inteligente y muy legible libro de Héctor Aguilar Camín, en donde nos relata tangencialmente, como lo hacía el buen Luis Spota, el golpe de mano que sufrió el Excélsior durante el régimen de Luis Echeverría.
Llegó el día de su cumpleaños y le di ese libro. Lo primero que hizo al recibirlo fue calcular sus dimensiones: midió con ojo de ingeniero civil su espesor. Alcanzaba, para sorpresa de propios y extraños, las dos pulgadas y media. Después lo tomó con ambas manos y lo sopesó. Sonrió con franqueza y me abrazó agradecido. Le platiqué muy someramente de qué trataba la novela y me prometió que la leería para luego comentarla en detalle conmigo.
La semana siguiente había un importante juego de futbol. SS me invitó de nuevo para ver el partido. Al llegar a su casa me recibió con una cuba bien servida y una sonrisa franca: “¿Listo para el partido, mi Boeneker?” “¡Súper listo!”, contesté con el mismo entusiasmo. Me pidió que le ayudara a sacar de la recámara el pesado televisor (entonces no existían las pantallas planas) para después llevarlo a la sala. Cuando entré al cuarto, encontré que el infame aparato estaba sobre un pequeño mueble desvencijado al cual le faltaba una de sus patas. Haciendo la función de improvisado apuntalamiento estaba, por supuesto, la novela de Aguilar Camín que la semana anterior le había regalado. Su espesor medía exactamente lo mismo que la pata faltante. SS soltó una risita nerviosa y me dijo: “Buen regalo, mi Boeneker, de veras que me ha sido muy útil.”
Si quiere seguir leyendo las cosas de este escritor que no olvida, lo invito a hacerlo el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, aquí en De la tierra nacida sombra.




